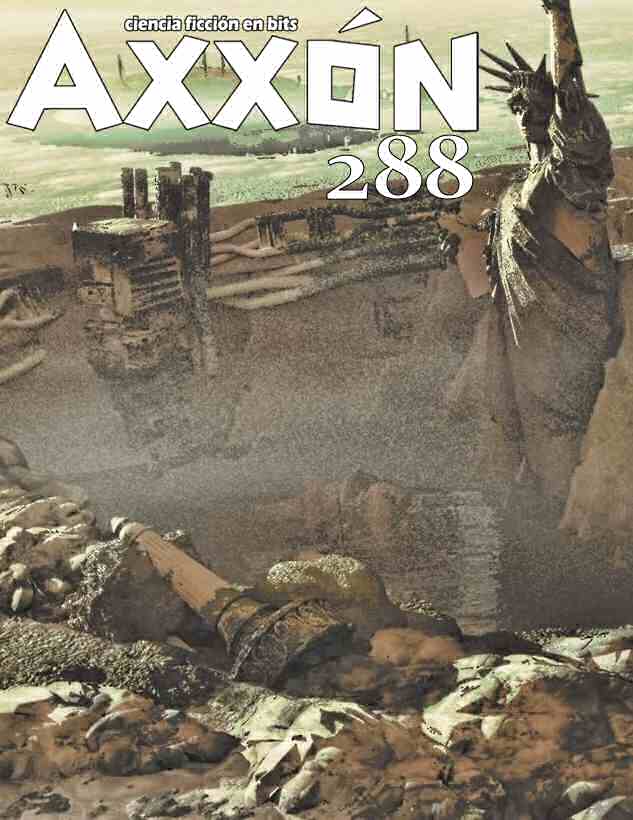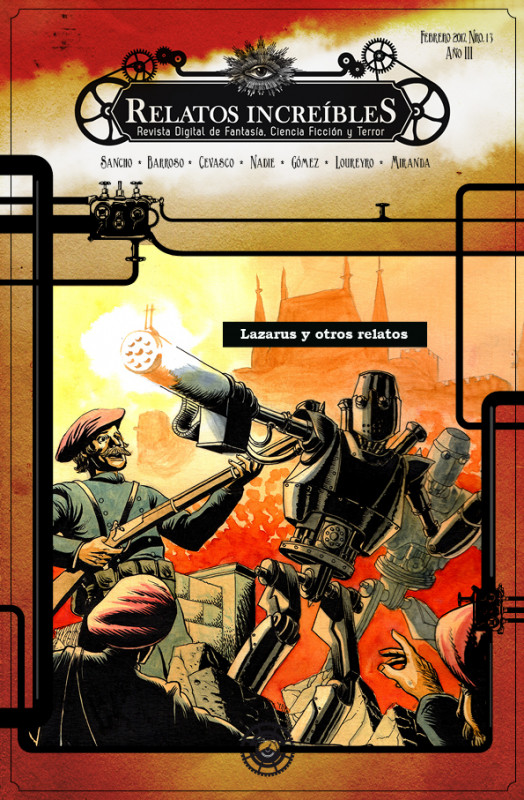El maestro y margarita.
La escritura de El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov es una de las historias más apasionantes y extrañas del siglo XX. Todo lo relacionado con este libro (la creación de esta obra insólita y su larga gestación), me lleva fascinando desde que lo descubrí hace ya algunos años. Y, desde luego, esta fascinación nunca ha ido menguando; al contrario, no ha hecho más que acrecentar mi entusiasmo y provocar mi curiosidad como si fuera el enigma brumoso de una esfinge.
Esta novela, por supuesto, tiene sus misterios, como toda obra extraña y original (¿qué obra extraña y original no es misteriosa?), aunque yo no trataré en mi nota de responder preguntas que nunca tendrán respuestas; así que me limitaré a hablar muy sobriamente de ella, es decir, de la novela El Maestro y Margarita.
Mijaíl Bulgákov, su autor, fue un escritor ucraniano nacido en Kiev que padeció la censura y el ostracismo en lo más crudo de la Unión Soviética. Nació un 15 de mayo de 1891 en pleno auge del Imperio Ruso, y murió de una insuficiencia renal un 10 de marzo de 1940 bajo la sombra de un Iósif Stalin. Fue médico rural y adicto a la morfina; y, antes que nada, fue, en mi opinión, el más grande de los escritores eslavos del siglo XX. Se casó tres veces, pero fue su última esposa, Eléna Sergéyevna Bulgákova, con la que compartió sus años más duros acosado por el régimen de Stalin, la albacea de su obra y el modelo indudable de su Margarita. A ella le debemos, en parte, El Maestro y Margarita y su publicación veintiséis años después de la muerte del autor; ella, la bruja que socorre el alma del poeta, y que salvó de las llamas la obra inmortal. “Los manuscritos no arden”, y la novela de Bulgákov, por fortuna, no ardió. Bulgákov fue también autor teatral y escribió algunas otras novelas. Entre sus obras dramáticas destaca Los días de los Turbín, que entusiasmaba a Stalin y que le permitió ganarse la confianza de éste; el escritor, receloso por supuesto, desconfió de la confianza de un dictador. Solicitó permiso para salir de Rusia y así poder ganarse la vida como escritor (en la Unión Soviética no se le permitía publicar ni estrenar en los teatros ninguna de sus obras), y tuvo que hacer frente al mismo tirano por teléfono hasta que rehusó todo deseo de abandonar la Unión Soviética bajo amenaza. “Un escritor que no puede usar su idioma está muerto” le dijo a Stalin por teléfono. No sé si la voz le tembló en el auricular, sospecho que sí, pero todo quedó ahí. Entre sus novelas destacan Morfina de 1926 (sobre su experiencia con la morfina), Corazón de perro de 1925 (una sátira sobre el nuevo hombre soviético) y La Guardia Blanca de 1924, (novela que sirvió de base para su obra teatral Los días de los Turbín). Pero su obra maestra es, desde luego, El Maestro y Margarita.
La novela genial le llevó a su autor más de diez años escribirla. Una primera versión de El Maestro y Margarita (la novela del diablo la llamaba), la quemó en la estufa, y este episodio en la gestación de la obra tendrá su reflejo en la misma novela: en ella el maestro quema su novela sobre Poncio Pilatos en un arrebato de locura. Me conmueve pensar en Bulgákov emborronando sus cuadernos sin un atisbo de esperanza de ver su novela publicada. Cuando leyó unos capítulos en voz alta en una reunión de escritores, uno de ellos le aconsejó no publicar aquello; es más, era un riesgo, una temeridad de escritor audaz, publicar una novela semejante donde la sociedad soviética salía ridiculizada y tan mal parada. A Bulgákov no le quedó más opción que escribir su novela para el cajón; también sus otras obras habían corrido la misma suerte. Así que se resignó; pero no desistió en la laboriosa escritura de su novela hasta terminarla al fin. Es precisamente, en estas situaciones adversas, donde el escritor demuestra al mundo que es, antes que nada, escritor; aunque el cajón sea el ataúd de sus ilusiones literarias y tumba de las obras abortadas de su espíritu creador. Sin embargo, ahí está Margarita, la eterna bruja que sobrevuela la enloquecida ciudad de Moscú, siempre a su lado; cuida al poeta enfermo y custodia la obra que se va engendrando poco a poco, con cada palabra escrita, sobre el papel; es decir, ahí está Eléna Sergéyevna Bulgákova.
El escritor murió antes de revisar una última vez su gran novela; Eléna Bulgákova escribió al dictado las últimas páginas reescritas de la obra cuando el autor ya no pudo levantarse del lecho, reducido por un dolor que ni la morfina, supongo, podía ya aliviar. En El Maestro y Margarita está, por supuesto, el Fausto de Goethe (unos versos de Mefistófeles sirven de epígrafe a la novela antes de leer su primer capítulo), la escritura desatada de un Cervantes, la risa franca de un Rabelais y el humor corrosivo y profundo de Nikolái Gógol; su admirado Gógol, al que siempre consideró su verdadero maestro. La novela de Bulgákov pudo quedarse dentro del cajón hasta ser polvo; pero ya sabemos que los manuscritos no arden, y El Maestro y Margarita no se dejó consumir entre las obras frustradas y allí olvidadas del escritor. Ya he dicho que la novela se publicó veintiséis años después de la muerte de su autor.
En El Maestro y Margarita se confunden tres novelas en una.
La novela comienza en un Moscú fantasmagórico, como espectro que se retuerce en un ocaso primaveral, en una tarde calurosa de 1930, junto a Los Estanques del Patriarca. Allí se deja ver el mismísimo Satán con la apariencia de un mago esotérico llamado Vóland; lo acompaña una comitiva sencilla, pero pintoresca: Fagotto, un sarcástico y atildado asistente, Asaselo, un sicario con un colmillo que le asoma entre los labios, Beguemot, un gato parlante enorme y negro, y Guela, una vampiro pálida como una luna que anuncia la muerte. Esta sociedad satánica provocará todo tipo de sucesos extraños y situaciones delirantes (el lector leerá pasajes divertidos, anegados en un humor ácido e irónico), y las artes mágicas de Vóland confundirán a los ciudadanos de Moscú hasta el ridículo y el desconcierto. Toda la ciudad parece sacudida por una carcajada burlona y carnavalesca.
La segunda novela nos presenta, ya muy avanzada la primera, la historia de amor de Margarita y el maestro. Margarita es una especie de Madame Bovary, aunque mucho menos boba que la de Flaubert; de hecho, es astuta, inteligente y de una audacia que escandalizaría, sin duda, a las adúlteras literarias del siglo XIX. Ella será bruja en una noche de Viernes Santo, anfitriona y discípula del Diablo (¡qué adorables son las bellas discípulas del Diablo!), en un baile de almas condenadas que recuerda a la Noche de Walpurgis en el poema de Goethe. El maestro, que carece de nombre propio en la novela, escribe otra novela sobre Poncio Pilatos. Recluido entre los muros de un sanatorio metal, destino de muchos intelectuales en la Unión Soviética, ha destruido el manuscrito de su obra entre las brasas de la estufa y, desesperado, se siente un hombre derrotado ya, sin fuerzas para tomar otra vez la pluma, agostado por la frustración y la desesperanza amarga, en un mundo donde sus sueños de gloria literaria han quedado aplastados bajo la bota del tirano.
La tercera novela es la novela del maestro; es decir, la novela de Poncio Pilatos. El estilo ahora es solemne y algo pomposo, intencionadamente afectado; pero el lector capta la ironía inmediatamente. Estamos en la Jerusalén de Poncio Pilatos, en el año treinta y tres de nuestra era. Yoshúa Ga-Nozri (Jesús de Nazaret) se encuentra con el prefecto y gobernador de Judea. Así Moscú y Jerusalén quedan confundidas en una misma ciudad; las dos son la misma ciudad en Viernes Santo. La relación entre ambas ciudades en esta novela enigmática no me parece caprichosa; el lector entiende que el autor ha trazado un plan sutil y deliberado para desvelar el misterio.
En un Domingo de Pascua, las cúpulas de Moscú se abrasan en el crepúsculo.
Abel Tomás Villalba.