Es costumbre en los libros de texto de nuestros estudiantes denominar como “edad de plata” a la generación del 27 dejando fuera de ésta las generaciones anteriores. Si acaso, se nos habla de la generación del 98 como una especie antesala a la del 27. Esta excesiva estimación por la generación del 27 es, desde luego, fruto sazonado por un ideario político y no tanto literario. Algún día escribiré una nota sobre la “legitimidad” del canon, y cómo éste está mucho más determinado por la política que por la misma literatura. En mi opinión, la auténtica “edad de plata” de la literatura española se centra en dos generaciones anteriores: la ya citada generación del 98, y la generación anterior a ésta, la del 68 o la Generación de la Restauración. Y es justo con dos autores, un novelista y un poeta, cuando la literatura española entra en la modernidad: el novelista es, por supuesto, Benito Pérez Galdós, y el poeta, el más popular de todos los poetas que han escrito en español, Gustavo Adolfo Bécquer. La generación del 27 sería impensable sin estos dos autores: Lorca es incomprensible sin los personajes galdosianos (me atrevería a afirmar que Lorca es un hijo de Galdós), y Alberti, Cernuda y Salinas son continuadores de la lírica que inauguró Bécquer. Ya antes de la generación del 27, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez se reconocieron como poetas de la tradición becqueriana; también Rubén Darío está inserto en esa misma tradición, aunque esto no se quiera reconocer. Yo sospecho que para Darío, Paul Verlaine (su maestro mágico) era más una pose que una influencia real, y que jugó a ser un afrancesado sin serlo, como hizo Borges con su “anglofilia”; sólo así se explica que Borges y Darío fueran en el fondo profundamente hispanos. Nada hay menos francés que Darío y menos inglés que Borges. Ya me centraré en otro lugar en Borges y Darío, y también en el novelista canario (el más grande novelista desde Cervantes). Pero ahora hablaremos de nuestro poeta sevillano, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Leí a Bécquer por vez primera, como hacemos todos, en la adolescencia, que es justo cuando menos se puede entender a Bécquer. Esto puede sorprender; pero es que Bécquer pertenece a esa raza de poetas (o escritores) que nos engañan a primera vista, que parecen sencillos, comprensibles, transparentes, hasta banales incluso, pero que no lo son realmente. La ingenuidad de la juventud impide ver lo que hay encerrado en esos versos que algunos juzgan, torpemente, como “cursis”, porque se quedaron en una primera lectura de adolescencia. Confieso que en mi caso no fue diferente; pero ya alcanzada la madurez, hace algunos años, me decidí a releer esos libros que alimentaron mis primeros pasos como lector. Regresé a Bécquer en ese mismo tomo de las Rimas que tantas veces leí y, al parecer, no debí de entender lo suficiente. Ese tomo se volvió a abrir otra vez, después de muchos años metido en una caja de cartón en el armario, y descubrí una lectura completamente nueva, sugerente y profunda, que en nada se parecía a mi primera lectura.
Para empezar, los versos de Bécquer no habían envejecido nada a diferencia muchos otros escritos por otros poetas que, en su momento, me parecieron más sofisticados y “adultos”. La poesía de Bécquer carece de retórica; es desnuda y sincera, limpia de toda afectación. Leer los versos de sus Rimas es como refrescar los labios sedientos en un claro manantial que brota de las rocas desde lo más ignoto de una montaña. Nada hace envejecer más a un poema que la retórica. La retórica (eso que algunos llaman “el estilo”), es como el vestido que cubre la desnudez de una bella muchacha; un vestido pasa de moda, pero una belleza desnuda es siempre inmutable. Escribir, por ejemplo, versos como los que escribe Lorca en Poeta en Nueva York sería, en este nuevo siglo en donde el surrealismo ya es una flor marchita imposible de reavivar fuera de la edad de oro de las vanguardias, una admirable fatalidad fuera de su contexto. El surrealismo era una retórica que tuvo su tiempo, y ese tiempo ya pasó; pero Bécquer escribe estos versos que se podrían escribir hoy día sin que nos suenen extraños, de otra época, y que sin embargo podrían haberse escrito hace milenios:
¡Por piedad!… ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!
Bécquer, además, nos interpela a todos, y todos nos sentimos llamados en sus versos; por eso, tal vez, la gente común se reconoce en esos versos de manantial purísimo. En las Rimas está registrada la experiencia humana, la de todos nosotros. Entonces nos hacemos poema; nuestra voz ya es el poema. El mismo poeta nos lo dice en esos cuatro versos tan famosos que muchos ingenuos creen un halago insulso:
¿Qué es poesía? –dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul–.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.
Cuando te reconozcas, lector, en los versos del poeta, entonces serás poesía.
Bécquer es muchas veces amargo hasta un nihilismo estremecedor. En la rima LXXIII nos describe el sepelio de una niña. Es extraña la imagen, un oxímoron que se nos antoja intolerable; nos desconcierta el asociar la muerte con una niña. Pero la muerte no hace distinción alguna, ni siquiera una niña podría conmoverla, y un desasosiego nos sacude por dentro cuando leemos al final de cada estrofa estos dos versos dignos de las Coplas de Jorge Manrique:
¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!
Edgar Allan Poe habría hecho del poema un melodrama desesperado: la tumba de la niña, fulminada por la muerte temprana, bajo la luna en un escenario teatral; el poeta estudiante, atormentado y abatido, junto a la lápida de la niña difunta; llora sobre la tumba en un frío cementerio, y sus lamentos turban la noche febril; y el negro cuervo de perfil sepulcral, posado sobre la piedra gris, grazna su “Nevermore”. A nuestro Bécquer le basta con recordarnos que los muertos se quedan solos para provocarnos el espanto. Ya lo hemos dicho: no hay retórica en Bécquer, aunque Bécquer probablemente leyó a Poe. Pero Bécquer ya no es un romántico como Poe. Es un irónico del romanticismo como lo fue Heinrich Heine; y como Heine, sintió la punzada del desengaño. Pero no nos engañemos; por más que se insista, no hay ningún suspirillo germánico en Bécquer. Su romanticismo tiene mucho más que ver con la poesía popular española (la copla andaluza) que con las lejanas baladas alemanas. El romanticismo (como el surrealismo), es una retórica destinada a pasar de moda. Los muertos se quedan solos; esto es lo más amargo. Solos y olvidados. Y ese destino nos aguarda a todos sin que podamos evitarlo. Es nuestra ineludible cita con la muerte, como en esas Danzas de la Muerte que se ven en los viejos retablos de antaño, en la alegre y amarga Edad Media:
En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.
Seremos olvidados; pero tendremos, al menos, paz:
¡Oh, qué amor tan callado el de la muerte!
¡Qué sueño el del sepulcro, tan tranquilo!
Pero dejemos a un lado a la muerte; ya habrá tiempo de consumar ese amor silencioso. Ahora me gustaría detenerme en otra de las rimas del libro. Se me ocurre que, en su sencillez impecable, se esconde una complejidad interesante digna de analizar. Se trata de la rima XXIX y dice así:
Sobre la falda tenía
el libro abierto;
en mi mejilla tocaban
sus rizos negros;
no veíamos las letras,
ninguno creo;
mas guardábamos entrambos
hondo silencio.
¿Cuánto duró? Ni aun entonces
pude saberlo;
sólo sé que no se oía
más que el aliento,
que apresurado escapaba
del labio seco.
Sólo sé que nos volvimos
los dos a un tiempo,
y nuestros ojos se hallaron
y sonó un beso.
**
Creación de Dante era el libro,
era su Infierno.
Cuando a él bajamos los ojos
yo dije trémulo:
–¿Comprendes ya que un poema
cabe en un verso?
Y ella respondió encendida
–¡Ya lo comprendo!
Analicemos por partes este rima. El poema está dividido en dos secuencias separadas ambas por un espacio en blanco. En la primera de ellas dos amantes leen un libro en silencio hasta que el idilio acaba con un beso. La pregunta que se hace el lector es inevitable: ¿Qué libro están leyendo estos dos amantes que guardan silencio? La segunda secuencia parece que nos desvela el misterio de esa lectura: están leyendo el Infierno de Dante. Pero esta certeza sólo la podemos conjeturar. Entonces, él le dice a ella que un poema cabe en un verso, y ella le responde que ya lo comprende. ¿Y qué pasaje del Infierno de Dante están leyendo estos dos amantes? En el manuscrito original del Libro de los Gorriones de Bécquer que sirvió, tal vez, de base a la primera edición de las Rimas, este poema tiene un epígrafe que no aparece en la edición editada. Un verso del Infierno de Dante que dice así:
La bocca mi bacció tutto tremante.
Esto es: “Tembloroso su boca me besó.” Es un verso que pertenece al canto V del Infierno y que nos cuenta el amor desdichado de Francesca de Rímini y Paolo Malatesta. Dante y Virgilio atraviesan el segundo círculo del infierno donde las almas lujuriosas se retuercen en un furioso torbellino. Allí la misma Francesca confiesa su amor por su cuñado, Paolo Malatesta, al que no puede ver porque está a su espalda. Cuenta cómo la casaron con Gianciotto Malatesta, y cómo ella se enamoró del hermano de éste, para su desgracia. Un día aciago, leyendo juntos un libro que narraba los amores de Lanzarote y la reina Ginebra, Gianciotto los sorprendió cuando los dos amantes sellaban ese amor clandestino con un beso, y, en un arrebato desatado, herido su orgullo de esposo engañado, los apuñaló para castigar el infame adulterio. Esto nos cuenta Dante en su inmortal poema. Entonces, ¿qué están leyendo los dos amantes en la rima de Bécquer? Podríamos afirmar que leen el canto V del Infierno de Dante, justo el pasaje de los amores de Francesca y Paolo. Sin embargo, yo creo que los amantes de la primera secuencia no son los mismos que los de la segunda. Los dos amantes de la primera secuencia son Francesca y Paolo que están leyendo en un libro los amores de Lanzarote y Ginebra, amantes adúlteros como ellos; ese aliento que se escapa del labio seco tiene como un presentimiento de muerte súbita, el mismo puñal de Gianciotto Malatesta. Los dos amantes de la segunda secuencia (suponemos que son amantes), leen a su vez ese pasaje en el Infierno de Dante, y ella entiende que, en ese verso perfecto, “La bocca mi bacció tutto tremante.”, se cifra todo un vasto poema.
Ella lo entiende y nosotros también: un poema puede caber en un solo verso infinito y eterno.
Abel Tomás Villalba




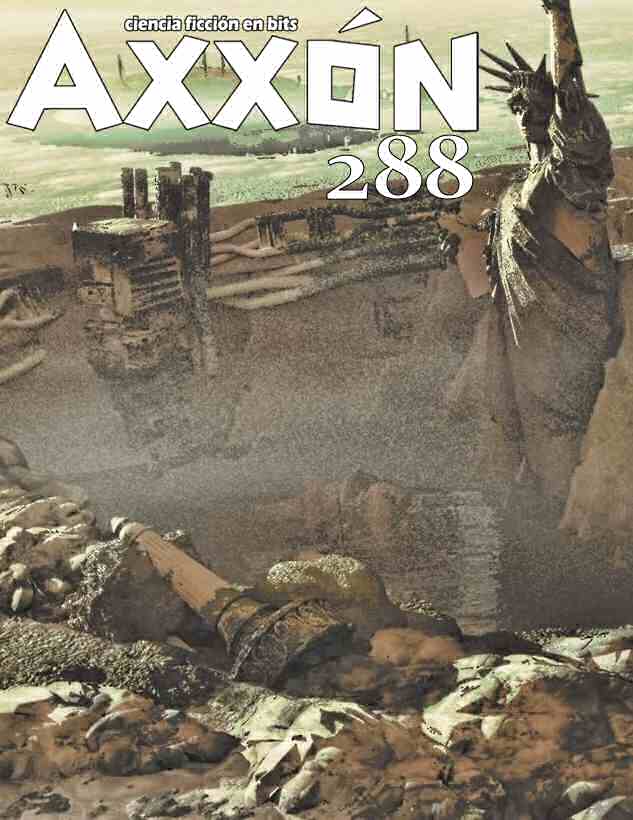
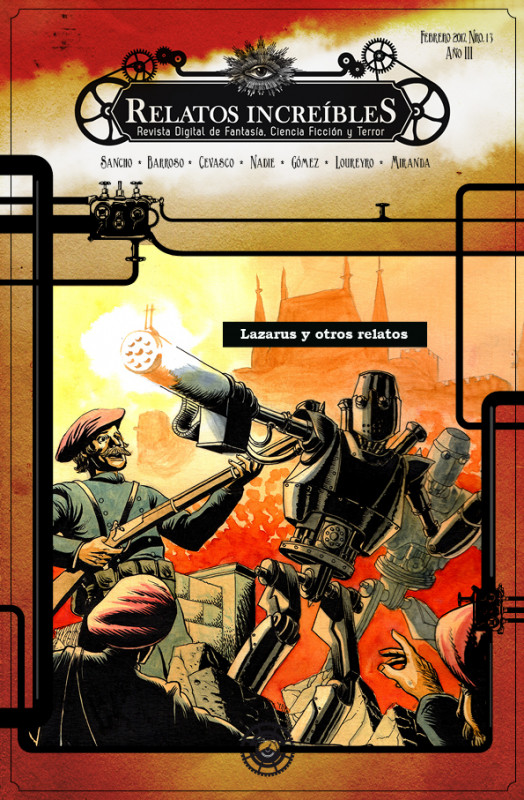

Deja un comentario